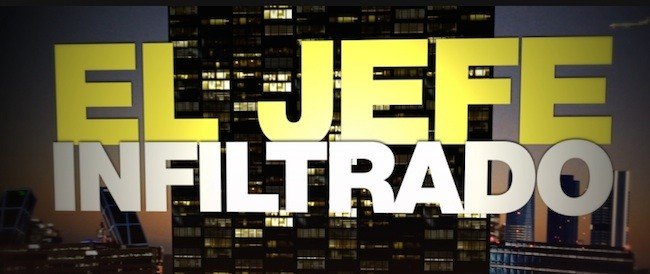Detesto El jefe infiltrado, Pesadilla en la cocina y todos esos programas inundados de injustificado buenismo. Y creo que detesto aún más las versiones españolas que las americanas. Al fin y al cabo, en el fondo todos pensamos que los americanos son esa gente extrema que lo mismo come hasta engordar 300 kilos que se apunta a un cambio radical tras el cual no les reconoce ni su santa madre. En fin, gente rara. Una cosa exótica.
Pero aquí estamos los españolitos patrios y nuestro elogio a la mediocridad, al “tol mundo é güeno”, a la lágrima fácil y al país de pandereta.
Detesto ver a un señor como Alberto Chicote, que tiene pinta de habérselo currado en esta vida, calzándose la capa de todopoderoso salvador de negocietes de llevarse las manos a la cabeza y que ponen los pelos como escarpias. Porque señores (y señoras), no sé en qué momento empezamos a pensar que hasta el más tonto podía hacer barcos. O abrir un bar. O montar una empresa (y sobrevivir para contarlo).
Nuestros gobiernos, las redes sociales, las abuelas y esos iconos con un dedito para arriba nos han hecho creernos que valemos para todo, y si no, pues llamamos a Chicote y que venga él a sacarnos las castañas del fuego. Se me caen los palos del sombrajo con estos programas. ¡Pero qué clase de oligofrénico borderline decide montar un restaurante ¡sin experiencia! y cree que va a petarlo! Cocinas con más mierda que el palo de un gallinero, menús sin pies ni cabeza, decoraciones sacadas directamente de un museo (kisch) de los horrores. Pero lo peor, el capital humano. “Cocineros” que no habían frito un huevo en su vida, freganchines que no friegan, camareros borrachos, ineducados, insubordinados, respondones. Jefes mediocres, sobrepasados por las deudas, que por no atreverse, no se atreven ni a cerrar el negocio. Mediocridad servida en prime time con aderezo de Ágata Ruiz de la Prada y un chorrito de salsa de soja.
Y qué me dicen ustedes de El jefe, ese reality en el que un señor o señora que manda se planta una peluca y una camiseta de los chinos y se dedica a vivir durante una semana como el más tirado de sus curritos. Y así, baja de su pedestal de mandamás y se codea con repartidores que desoyen las normas de circulación, operarios de cadena de montaje que incumplen las normas de seguridad, paletas que no se ponen el arnés… Pero eso sí: al final del programa todos vamos a llorar un montón, porque para “motivarlos” (¡jajaja!), a esos mediocres y tristes empleados tuercebotas, les ofrecerán aumentos de sueldo, viajes a África o cruceros por el Mediterráneo con toda la familia (“así, en esa semana de vacaciones a cargo de la empresa en este resort de Cancún, recargas las pilas para volver y darlo todo”.) Ayyy, ¡mediocres!
Qué nos ha pasado, qué nos están enseñando. Qué estamos transmitiendo a nuestros hijos, a nuestros empleados. Que ser mediocre es cool y prime time, que ser un guarro, que incumplir las normas y escaquearse es lo más de lo más, que el jefe es un personaje flojo y risible al que se le puede tomar el pelo porque la nómina seguirá llegando a final de mes. Dónde están nuestros líderes, dónde están los sindicatos, la opinión pública… los defensores de la cordura, ¿qué opinan de todo esto?
Hay que tenerlos muy bien plantados, señores, para sacar un negocio adelante, para sacar una VIDA que merezca ser vivida, adelante.
Cuando yo estudiaba BUP, allá por el Pleistoceno, con la entrega de notas de cada evaluación, en las discotecas del barrio de Salamanca te invitaban a un chupito por cada suspenso. ¡¡Por cada suspenso!! Porque ser mediocre molaba, y además te daba derecho a beber aun siendo menor.
Dirigir una empresa, dirigir una vida, ha de hacerse desde un deseo de excelencia. Todos no podemos ser Bill Gates, Madame Curie o Alicia Alonso, pero vivamos cada día dando lo mejor de nosotros mismos, desde la trascendencia. Solo así conseguiremos logros perdurables, y no mediocridades de mercadillo.
Pilar Benítez, mujer todoterreno
Traductora jurada y amante del poder de la palabra
Temas: